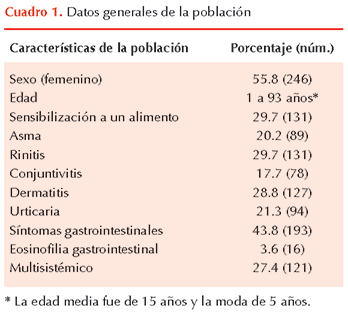
Revista Alergia México Volumen 62, Núm. 1, enero-marzo 2014
Este artículo debe citarse como: Mopan J, Sánchez J, Chinchilla C, Cardona R. Prevalencia de sensibilización a leche y huevo en pacientes con sospecha de enfermedades mediadas por IgE. Revista Alergia México 2015;62:41-47.
José Mopan,1 Jorge Sánchez,1,2,3 Carlos Chinchilla,1 Ricardo Cardona1
1Grupo de Alergología Clínica y Experimental, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Médicas y Biológicas (FUNDEMEB), Cartagena, Colombia.
3Grupo de Alergología Experimental e Inmunogenética, Instituto de Investigaciones Inmunológicas, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.
Correspondencia:Jorge Sánchez. jotamsc@yahoo.com
Antecedentes: en Latinoamérica existen muy pocos datos epidemiológicos de alergia alimentaria y sensibilización a leche o huevo.
Objetivo: describir la frecuencia de sensibilización a leche y huevo en una población con sospecha de enfermedades mediadas por IgE.
Material y método: estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes que consultaron a un servicio de Alergología, con sospecha de exacerbación con ciertos alimentos. Todos los pacientes seleccionados tenían pruebas cutáneas con leche y huevo y otros alimentos sospechosos; además, tenían una historia clínica completa que permitía correlacionar el resultado con la comorbilidad del paciente.
Resultados: la sensibilización a un alimento ocurrió en 29.7% de los pacientes. La sensibilización a huevo se observó en 6.1% de los pacientes y se asoció de manera significativa con asma, rinitis y eosinofilia gastrointestinal, especialmente en menores de cinco años, mientras que la sensibilización a leche se observó en 4.5% y no se asoció con ninguno de los fenotipos estudiados.
Conclusiones: en Colombia, la sensibilización a leche y huevo es relativamente baja comparada con lo reportado en otros estudios en población con riesgo de sensibilización. Sin embargo, la sensibilización temprana a huevo podría ser un marcador de mal pronóstico en los pacientes atópicos.
Palabras clave: alergia, alimentos, leche, huevo, sensibilidad.
En Latinoamérica existe una amplia variedad gastronómica secundaria a su diversidad étnica, lo que hace que el consumo de los alimentos y sus preparaciones sea muy diverso, por lo que los datos epidemiológicos aportados de estudios realizados en Estados Unidos y Europa de alergia alimentaria pueden no ajustarse a los países del trópico latinoamericano.1-3 En los países nórdicos, como Estados Unidos e Inglaterra, los alimentos implicados con más frecuencia en reacciones de hipersensibilidad en niños son la leche de vaca y el huevo de gallina,4-6 mientras que estudios realizados en ciudades de Latinoamérica han reportado mayor sensibilización en los niños a frutas;7 incluso, en algunas ciudades la sensibilización a leche o huevo fue prácticamente nula.8-10 Esta menor asociación entre la sensibilización a estos alimentos y el riesgo de alergias en el trópico puede deberse, en parte, al tipo de método utilizado en el estudio y a las características de la población estudiada;11-14 por ejemplo, se sabe que los datos obtenidos por autorreporte pueden sobreestimar la frecuencia de alergia alimentaria15-19 y en muchas ocasiones pueden ser reacciones por intoxicación u otras causas pasajeras, por lo que es necesario evaluar la existencia de IgE específica mediante pruebas séricas o pruebas intraepidérmicas (por punción) que permiten determinar el mecanismo inmunológico subyacente y el pronóstico del paciente.20,21
El objetivo de este estudio es decribir la frecuencia de sensibilización a leche y huevo en una población con riesgo alto de atopia y evaluar su posible asociación con la aparición de enfermedades mediadas por IgE. Esta información puede servir de punto de partida para el desarrollo de estudios de cohorte que evalúen el efecto como factor de riesgo de la sensibilización temprana a los alimentos en diferentes fenotipos atópicos.
Diseño de estudio y población
Estudio retrospectivo y descriptivo, que incluyó hombres y mujeres sin límite de edad que consultaron en la IPS de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, de enero de 2009 a diciembre de 2011, para la realización de pruebas cutáneas con alimentos y en donde se hubiese probado leche y huevo. Se incluyeron pacientes atendidos por los alergólogos de la institución y también los pacientes remitidos de otros centros de salud del país por gastroenterólogos, dermatólogos u otros especialistas para la realización de pruebas cutáneas con alimentos, que tuvieran una historia clínica completa con descripción de los síntomas y por qué se sospechó algún alimento como causa. En caso de no obtener datos suficientes de la historia clínica para evaluar la relación entre la sensibilización y la enfermedad del paciente, se activó un protocolo de llamadas en las que se entrevistó telefónicamente al paciente o a su responsable, en el caso de los menores de edad, y previo consentimiento verbal se indagó la edad, ciudad de procedencia, diagnóstico, comorbilidades y síntomas que motivaron la consulta al momento de la prueba.
Pruebas intraepidérmicas
En nuestro centro realizamos la interpretación de las pruebas cutáneas de acuerdo con las indicaciones internacionales propuestas por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI). Para evitar resultados dudosos no realizamos la prueba a pacientes con dermografismo o cualquier otra situación que pudiera alterar el resultado de la prueba. Se consideró resultado positivo (sensibilización a un alergeno) cuando el alimento probado tuviera un habón de 3 mm o mayor en comparación con el control negativo.22 Utilizamos extractos estandarizados (Inmunotek Madrid, España) para todos los alimentos probados, que se escogieron de acuerdo con la sospecha clínica o la dieta del paciente. Para evaluar la sensibilización utilizamos cinco extractos de huevo (huevo entero, clara de huevo, yema, Gal d 1 y Gal d 2) y dos de leche (leche entera y caseína). Todos los pacientes incluidos en el estudio debían tener prueba para algún extracto de leche y de huevo.
Consideraciones éticas
Este estudio es una investigación sin riesgo, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Antioquia y de la institución IPS Universitaria.
Variables estudiadas y análisis estadístico
Se definieron variables categóricas o escalares de acuerdo con la característica estudiada. Se midió la frecuencia de género, edad, estado atópico, polisensibilización, enfermedad o enfermedades que padecía y si tenía o no un patrón multisistémico (por ejemplo, piel y vías respiratorias); además se evaluó la relación entre la sensibilización y las diferentes enfermedades. Los pacientes se distribuyeron en grupos etarios y se correlacionaron con cada padecimiento estudiado.
Los análisis se efectuaron con el programa IBM-SPSS, versión 21 para Windows. Las características generales de los pacientes y los resultados se expresaron en porcentajes de frecuencia y en números absolutos. Mediante análisis de chi cuadrada y correlación se evaluó la relación entre los fenotipos y la sensibilización. Con las fuentes en las que se encontró asociación con alguna enfermedad se realizó análisis de regresión logística multivariada para descartar cofactores como edad o género que pudieran influir en el resultado. El valor de p<0.05 se consideró significativo.
Se hicieron varios análisis de regresión por grupos de edad, se encontraron diferencias significativas para algunas variables entre los pacientes menores y mayores de cinco años, por lo que algunos datos se comunican en comparaciones entre estos grupos de edad.
Características de los pacientes
De las 542 historias revisadas se incluyeron en el estudio 441 pacientes. El retiro de 101 registros se debió a no disponer de historias clínicas completas que permitieran evaluar la causa de la realización de la prueba cutánea y su relación con la enfermedad del paciente. La edad promedio al momento de la realización de la prueba fue de 15 años (límites: 1 y 93 años) y la moda fue de cinco años, 55.8% era del sexo femenino. El motivo principal para la realización de la prueba fue padecer síntomas cutáneos (50%) o gastrointestinales (47%) y un porcentaje alto de los pacientes tenía comorbilidades respiratorias (asma, rinitis o ambas, 32.4%). Entre las enfermedades, el principal motivo para la realización de la prueba en menores de cinco años fue padecer síntomas de dermatitis (p<0.05) y urticaria. El asma bronquial se diagnosticó con más frecuencia en mayores de cinco años (p<0.05) y el principal motivo de las pruebas en este grupo etario fue urticaria seguida de síntomas gastrointestinales. La urticaria fue significativamente más frecuente en el sexo femenino y entre los menores de cinco años, las niñas estaban afectadas en 26% (64 de 246 pacientes de género femenino) y los niños en 15.4% (30 de 195 de género masculino, p<0.05). La eosinofilia gastrointestinal afectó con más frecuencia a niños que a niñas (p<0.05). No observamos diferencias significativas en cuanto a edad y sexo en las otras enfermedades ni en el patrón multisistémico, aunque la dermatitis tendió a ser más frecuente en el sexo femenino (Cuadro 1).
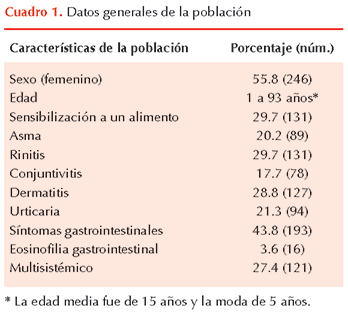
Sensibilización a leche y huevo
La sensibilización general a los alimentos probados en los pacientes se muestra en el Cuadro 2. De los 441 pacientes, 27 (6.1%) resultaron positivos a por lo menos uno de los cinco extractos de huevo probados. El extracto de huevo entero tuvo sensibilización de 3.2%, la clara de 3.4%, la yema de 2.5%, Gal d 1 de 2.4% y Gal de 2 de 2.1% (Cuadro 3). Doce pacientes sensibilizados a huevo (45%) tuvieron sensibilización a dos o más extractos de este alimento, mientras que 15 (55%) tuvieron sensibilización a uno solo (Cuadro 3). La sensibilización a leche fue de 4.5% (20/441) y fue el cuarto alimento más frecuente de todos los probados. De los 20 pacientes sensibilizados a leche, 5 (25%) resultaron sensibilizados a los dos extractos de leche probados, 5 (25%) al extracto de leche entera y 10 (50%) a caseína (Cuadro 3). De todos los pacientes, dos fueron positivos a leche y al huevo.
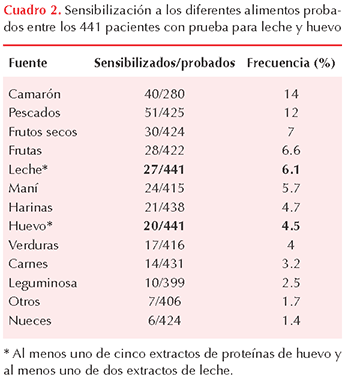
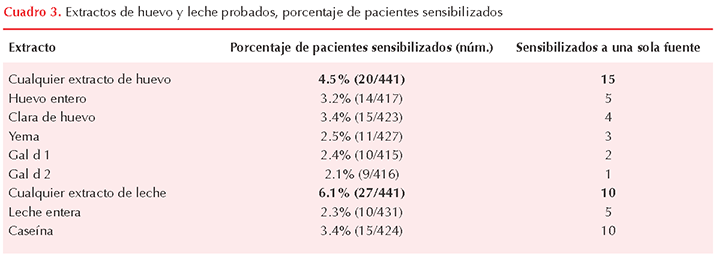
En el grupo sensibilizado a huevo observamos una asociación entre la edad y la sensibilización a esta fuente. La sensibilización a huevo fue mayor en los menores de dos años (p<0.05, r 0.604); sin embargo, la frecuencia se igualó entre los géneros luego de la edad de dos años. Estos resultados se mantuvieron también con la evaluación de los cinco extractos de huevo por separado. En el caso de la leche, no observamos una relación significativa con la edad.
Leche y huevo como factor de riesgo de fenotipos alérgicos
La sensibilización a huevo mostró un riesgo significativo de enfermedad eosinofílica gastrointestinal, asma y rinitis (Cuadro 4). Este riesgo fue mayor cuando se evaluó por separado la sensibilización con los extractos de huevo entero y clara (Cuadro 4).
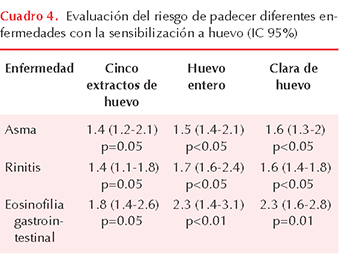
De los extractos de leche separados o agrupados no se observó riesgo significativo con ninguna enfermedad. Se observó una tendencia con las enfermedades eosinofílicas gastrointestinales, pero no fue significativa. Debido al poco número de pacientes sensibilizados a huevo y leche al mismo tiempo, no pudo evaluarse si la sensibilización a ambas fuentes aumentaba el factor de riesgo de alguna enfermedad.
En Latinoamérica casi la mitad de los pacientes que consultan a los servicios de Alergología con síntomas cutáneos o gastrointestinales sospechan exacerbación de sus síntomas por un alimento;7 sin embargo, no siempre es fácil demostrar si esta relación existe y el mecanismo subyacente. En México, Ávila Castañón y colaboradores reportaron una frecuencia de sensibilización a alimentos de 31% por medio de pruebas intraepidérmicas, en donde los sujetos más afectados tenían entre cuatro y siete años (49%). Ellos encontraron que algunos patrones de polisensibilización con un grupo de seis alimentos, incluida la leche, se asociaban con asma, rinitis o ambas.8 Estos datos son similares a los de nuestro estudio en el que alrededor de 30% de la población estaba sensibilizada a un alimento, pero no encontramos asociación de riesgo con la leche y, a pesar de que los síntomas cutáneos fueron la causa más frecuente de la realización de las pruebas, sólo encontramos asociación entre el huevo y síntomas respiratorios. Estos resultados son similares a otros estudios realizados en Latinoamérica, pero difieren de lo encontrado en Estados Unidos y la Unión Europa, donde el huevo o la leche se asocian con más de 72% de los síntomas IgE producidos por alimentos,22-25 mientras que en nuestro caso, la sensibilización a ninguno de estos dos alimentos superó 10% en una población en riesgo.
Nosotros no encontramos asociación entre la sensibilización a leche, huevo u otro alimento con urticaria, lo que coincide con otros estudios en los que la demostración de sensibilización a un alimento sólo se consigue en 9% de los pacientes con esta enfermedad.26,27 La asociación entre la sensibilización a huevo y la existencia de eosinofilia gastrointestinal sustenta los resultados de diversos estudios previos realizados en diversas regiones del mundo.28,29 Además, encontramos que la asociación era fuerte en los menores de cinco años, por lo que estos resultados sugieren que la sensibilización temprana al huevo es un posible marcador de mal pronóstico en pacientes con síntomas gastrointestinales inespecíficos. A pesar de la amplia evidencia observada en otros estudios, no encontramos asociación entre leche y esoinofilia gastrointestinal, esto tal vez debido al tamaño de muestra pequeño con esta enfermedad.
Llama la atención que 55% de los pacientes sensibilizados a huevo lo fueron a uno de los cinco extractos, la mayoría positivos al extracto de huevo entero. Debido a que el extracto de huevo entero contiene las proteínas presentes en la clara y la yema, esperábamos mayor cosensibilización a estos extractos. Estos resultados sugieren que la interacción de las proteínas en el extracto parece jugar un papel importante en el momento de la detección de IgE en la prueba por punción.
Entre las fortalezas y debilidades de nuestro estudio debemos destacar que evaluó la relación entre la sensibilización a leche y huevo con las diferentes enfermedades alérgicas en una población con riesgo alto de atopia. No obstante, al ser un estudio retrospectivo observacional, tiene las limitantes que surgen de este tipo de diseño. Aun así, este estudio permite sacar algunas conclusiones interesantes, como que la sensibilización a huevo, pero no a leche, parece asociarse con diferentes fenotipos alérgicos, por lo que es pertinente realizar nuevos estudios de seguimiento para evaluar si esta sensibilización temprana es un factor de riesgo importante para la aparición de asma, rinitis o eosinofilia gastrointestinal y se justifica realizar pruebas de alergia en este grupo de pacientes cuando exista sospecha clínica.
Este artículo fue financiado por el Grupo de Alergología Clínica y Experimental (GACE) de la Universidad de Antioquia.
Agradecemos al Servicio de Alergología de la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia por su arduo trabajo durante estos años en la atención de los pacientes y en la realización de las pruebas cutáneas.